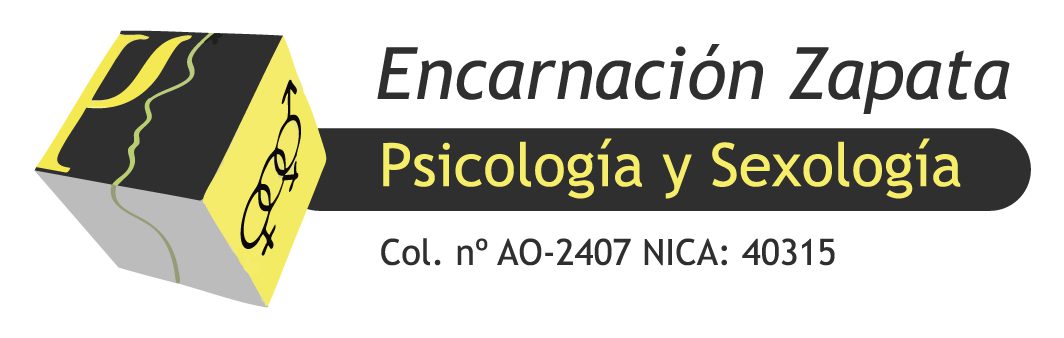El deseo, hablo del sexual, suele ser frágil; a veces basta un gesto, una mirada, un comentario inoportuno, para acabar con él. O quizá es que mi deformado punto de vista me hace verlo así, porque me dedico a tratarlo, no lo sé muy bien. En cualquier caso, estaréis de acuerdo conmigo en que el que así de leve se considera es el femenino. Estamos acostumbrados a los atávicos comentarios, ya convertidos en chiste, de la perenne insatisfacción masculina ante la falta de deseo sexual de la mujer.
Habría mucho que hablar de esa falta de deseo en la mujer; cuánto tiene de real, cuáles son las razones que la motivan, cuánta desatención, falta de colaboración, cuánta represión educativa, cuánta asexualización cultural de la maternidad… podría seguir y seguir, pero no es de eso de lo que quiero hablar hoy.
Como decía, el deseo masculino se imagina siempre urgente, ávido, inagotable, frustrado muchas veces por esa falta de respuesta.
Lo que veo en mi consulta es otra cosa. No son pocas las parejas heterosexuales que acuden con la demanda de que es él quien no tiene deseo sexual, mientras ella sí.
En estos casos, a la insatisfacción y hasta sufrimiento que eso provoca en ambos miembros de la pareja, hay que añadir la falta de virilidad que un hombre siente en estos casos (es inevitable compararse con lo que se oye en los corrillos, con lo que se ve en el porno, donde aparecen los otros hombres, siempre deseantes), y el profundo rechazo que la mujer siente al no saberse deseada, lo que también casi inevitablemente la lleva a verse fea, a estar mal con su cuerpo, como si esa fuera la razón de la ausencia de deseo.
Lo que suele haber detrás es bastante más complejo. Como ejemplo de esto me gustaría contar el caso de un paciente que acudió con su pareja a mi consulta, al que llamaré F. (cuento con su permiso para ello). F. y su mujer venían arrastrando años de insatisfacción. Tenía muy poca apetencia sexual, evitaba las relaciones lo más que podía, excusándose con lo que tuviera a mano: sueño, molestias, cansancio…
Tenían discusiones esporádicamente por algún asunto sin resolver, pero por lo demás era una pareja que se llevaba bien, que se querían y él la encontraba a ella muy atractiva física y mentalmente.
¿Dónde estaba el problema entonces? F. es, como muchos otros aunque no se atrevan a expresarlo, un hombre muy sensible, y tenía dos elementos muy importantes en contra. El primero de ellos, una gran inseguridad respecto a su capacidad de dar placer: pensaba que, como a veces perdía la erección, eso lo descalificaba como amante, se aturullaba, se sentía fatal consigo mismo, y ahí se acababa todo, imposible seguir con nada, ni caricias con la mano, con el cuerpo, con la boca, ya nada, con la consiguiente frustración y desespero de ambos.
El segundo elemento en contra, paradójicamente, era esa gran sensibilidad de la que antes hablé. Cuando tenían algún desacuerdo, cuando él, por el motivo que fuera, se sentía dolido o incomprendido, se lo guardaba, en vez de expresarlo, y ahí quedaba, como un poso que enfriaba su ánimo y apagaba cualquier conato de deseo, diferente a otros hombres que tras una discusión o desacuerdo buscan acto seguido el encuentro sexual.
Gracias a su dedicación al proceso terapéutico, a la colaboración de su mujer, todo esto mejoró mucho, y recuerdo perfectamente lo que él me dijo una de las últimas veces que nos vimos: «Ya me ha quedado claro que tengo que expresarme, que he de tener el ánimo ligero y el camino entre nosotros despejado de cualquier resquemor o cosa no dicha, porque sé que de lo contrario me alejo de ella y afecta a mi deseo».
También es así el deseo masculino.